
Por: Jorge Emilio Sierra Montoya*
Fecha de publicación: 09/02/2023
Aunque nació en Armenia, muchos consideran al maestro Adel López Gómez un manizaleño a carta cabal, pues aquí, en la capital caldense, vivió muchos años, hasta su muerte en 1989.
La siguiente crónica, sobre su aventura juvenil con el famoso cronista Luis Tejada, aparece en mi libro “Turismo cultural por Colombia”, recién publicado en Amazon.
Amigos como hermanos
Eran dos muchachos en plena adolescencia, que sólo querían asomarse, con osadía, a la edad adulta. Luis Tejada era uno; el otro, Adel López Gómez. El primero, un poco mayor, estaba cansado de dictar clases en el colegio de su padre en Circasia (Quindío, que entonces pertenecía a Caldas) y de enviar sus artículos al diario El Espectador, en Bogotá; el segundo, a su vez, confiaba en que el éxito literario alcanzado en Armenia, su ciudad natal, se trasladaría a la capital de la república.
En tales circunstancias, ambos acordaron abandonar el hogar paterno e irse a La Atenas suramericana, aunque la decisión final en tal sentido dependía de sus padres, quienes les oyeron una y otra vez su anhelo de marcharse para ser escritores y consagrarse en los más exigentes círculos literarios del país.
La preocupación de sus familias era evidente, pero al fin, entre rabietas y lágrimas, les dieron permiso.
¡Viaje a pie para Bogotá!
López Gómez había vendido el único ternero de su propiedad, con lo que obtuvo el dinero necesario para cubrir sus gastos básicos; a Tejada, en cambio, sus padres, hermanos y amigos le organizaron una colecta pública “para financiar su locura”, según decían algunos, entre risas.
Al partir, no tenían de qué preocuparse: de sus casas los despacharon con fiambres suculentos, previendo la prolongada travesía que debían hacer, cruzando, en principio, el Alto de la Línea.
Corría el año de 1919. Como no había carretera en sentido estricto sino un estrecho y peligroso camino de herradura; como por allí no pasaba el tren, ni tampoco los buses o autos de ahora para el transporte intermunicipal, el único medio para movilizarse eran caballos, de los cuales carecían los dos jóvenes de esta historia. ¡Tenían, entonces, que hacer su largo recorrido a pie!
Pero, eso les tenía sin cuidado. Un día no lejano -pensaban, confiados- llegarían a la capital, lo único que les importaba. Ya sabrían cómo arreglárselas por el camino.
Pasaportes de celadores
Tuvieron suerte. Del pesado fiambre se libraron con facilidad: en el primer descanso que hicieron, lo devoraron casi en su totalidad, y así, ligeros de equipaje, comenzaron a subir por la empinada montaña, con tanta fortuna que se toparon con el dueño de una finca, amigo de sus familias, quien les dio albergue en su propia casa para pasar la noche.
Al día siguiente, animados y optimistas, pudieron concluir el ascenso y bajar hacia las tierras del Tolima. Cuando caía la tarde, llegaron a una posada: La Argentina, donde fueron bien recibidos; después, al entrar a Ibagué, se encontraron con otro viejo amigo, “como de la familia”, que ocupaba un alto puesto en el gobierno, quien hizo uso de sus influencias para favorecer a los muchachos, consiguiéndoles pasaportes como celadores de la Oficina de Rentas… ¡y los despachó en tren a Bogotá!
En tales condiciones, no tuvieron siquiera que pagar sus pasajes, al tiempo que gozaban de una envidiable comodidad, recibiendo el mejor trato posible durante el viaje.
Llegada a la capital
A Luis Tejada, las cosas le resultaron muy simples: su vinculación a El Espectador fue inmediata, tanto por ser colaborador como, especialmente, porque los Cano, propietarios del periódico, eran sus parientes; López Gómez, en cambio, perdió la buena suerte que traía: no consiguió empleo; el escaso dinero que llevaba no le alcanzó siquiera para pagar la modesta pensión que alquiló con su amigo en un hotel de tercera categoría, y finalmente decidió regresar a su hogar, derrotado, triste.
Antes de despedirse, se repartieron sus pertenencias: Adel le dejó a Luis tal o cual vestido de paño para soportar el frío sabanero, al tiempo que le recibía su ropa más liviana.
Tejada, a propósito, se convirtió al poco tiempo en el mejor cronista del país, compitiendo con escritores de la talla de Luis Cano y Alberto Lleras Camargo, entre otros. Y si bien López Gómez se apareció en Armenia, una semana después de su partida, estaba convencido de volver a Bogotá, ¡para triunfar!
Recuerdos de la aldea
En aquel entonces, Armenia era una ciudad muy distinta a la de hoy, apenas una aldea, de siete a ocho mil habitantes, cerca del río Quindío que se desprende desde lo alto, en las estribaciones de la cordillera central, para atravesar zonas boscosas con empinados guaduales, indispensables para la construcción de viviendas.
Recién había nacido el municipio, en 1889, y sus fundadores se paseaban todavía por las calles. narrando sus extraordinarias hazañas, una y otra vez, en el parque, los cafés y las esquinas.
López Gómez tuvo allí su cuna, el 17 de octubre de 1900, en los albores del siglo pasado. Pertenecía a una familia influyente, como que uno de sus tíos fue alcalde, mientras otros parientes cercanos ocupaban puestos de primacía en la naciente población, donde él pasó su infancia en la finca paterna.
Héroe en casa
Don Adel López Londoño, su padre, era “medio campesino”, por lo cual sostenía, a cuatro vientos, que la mejor escuela es la tierra por acostumbrarse allí los hijos a trabajar en un contacto más natural y humano con el mundo, más inocente y más tranquilo, especial para vivir.
Durante el día, “don Adel” -que así le llamaban en el pueblo- dirigía a sus peones, revisaba los palos de café, estaba pendiente de la vaca que iba a parir y del caballo herido en una pata; por la noche, en cambio, se dedicaba por completo a su familia y, en especial, a sus hijos, aún pequeños, reunidos a su alrededor para oírle declamar poemas, salidos, en su mayoría, de un amplio repertorio de autores españoles.
Pero, lo que ellos más disfrutaban eran sus cuentos, narrados por él con alegría y entusiasmo, representando a los personajes de quienes hablaba, al tiempo que los niños, sorprendidos, esperaban con ansias el final de cada historia, fuera para reír o entristecerse, siempre en medio de aplausos.
El padre, entonces, era su héroe por excelencia. Y cuando, de un momento a otro, interrumpía la lectura para irse a consultar, en la biblioteca, el pesado diccionario de la Real Academia Española, lejos estaban de imaginar que lo hacía en virtud de su purismo, de su honda vocación académica o de poeta castizo.
Pensaban, con seguridad, que estaba algo cansado o, mejor, que como un mago preparaba su próxima función, llena de fantasías.
Las primeras letras
Su madre era tranquila, paciente, de espíritu sereno. Si bien realizaba sus labores domésticas, sacaba tiempo para darles clase a sus hijos, también con las debidas consultas a la biblioteca de la casa.
Cuando menos pensó, el niño Adel –Adelito, le decían- pudo leer y escribir a temprana edad, fascinado, en particular, por las poesías de Espronceda. En tales circunstancias, su nuevo anhelo era previsible: competirle a su padre en la noche, ¡siendo tan buen declamador como él!
No obstante, con los años resultó indispensable que los niños tuvieran su educación formal, en un colegio. De ahí que la familia, como tantas otras, se vio obligada a irse para Armenia, donde residían muchos de sus parientes, cuya favorable posición social les exigía de antemano sacar de la finca a los muchachos, ya grandecitos.
En su caso, el estudio en la ciudad no era de su agrado. Prefería ser independiente, sin depender en lo posible de alguien, ni siquiera de sus padres, y por ello cambió las aulas escolares por el trabajo, como escribiente en un juzgado, donde tramitaba sumarios y recibía declaraciones mientras escribía, a escondidas y en las horas de descanso, sus primeras páginas en prosa.
Fue así como empezó a publicar sus artículos en un pequeño periódico local: Ideales, donde cantaba al amor, a la patria, a la naturaleza, con el romanticismo propio de su época, cuando aún no incursionaba, a sus quince años, en el género del cuento que más tarde le haría tan famoso.
El niño prodigio
Lo del juzgado, aunque indirectamente, tuvo que ver con su incipiente carrera literaria. Y es que entonces López Gómez escribió, con gran facilidad -aunque habiéndolo pensado bastante por varios días-, su primer cuento: “El alma del violín”, para un concurso de ese género, el cual fue promovido con bombos y platillos en Armenia.
El fallo del jurado no pudo ser mejor: ocupó el segundo puesto, no pudiendo alcanzar el primero porque su autor fue nada menos que un señor de 43 años, a quien él conocía de cerca: ¡el jefe del juzgado donde él trabajaba!
A partir de ahí, la vida le cambió por completo: ya no sería sólo “el hijo de Adel López Londoño”, sino una especie de niño prodigio, naciente escritor a quien sus compañeros de estudio miraban con respeto y trataban con el orgullo de ser sus amigos y confidentes literarios.
La ceremonia de premiación fue solemne. Allí se hizo presente toda la sociedad de Armenia, no tanto para asistir al acto como para conocer y admirar en persona al talentoso adolescente; su jefe, sorprendido, le cedió el puesto de honor en el escenario, admitiendo de antemano que no volvería a escribir, y hasta se dio el lujo de escoger a la reina que le daría su trofeo, elección que favoreció a una bella jovencita: María Tejada -¡hermana de Luis Tejada!-, quien, en medio de vítores y aplausos, le hizo entrega del galardón.
Adiós a la infancia
Así, con escasos 16 años encima, Adelito se empezó a abrir paso en el mundo literario, donde estaba dispuesto a destacarse como escritor. Pensó, en consecuencia, que Armenia no era el ambiente propicio para ello; que debía dejar la ciudad para tomar otros rumbos, donde hubiera autores de su talla que pudieran valorar a cabalidad sus escritos, y partió hacia Bogotá, de la mano de Luis Tejada, tal como dijimos al principio.
La infancia y la adolescencia quedaban atrás, en su memoria.
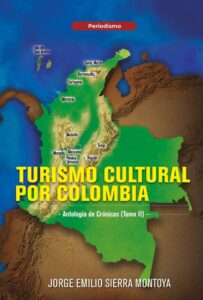
*Exdirector del periódico “La República” y miembro correspondiente de la Academia Colombiana de la Lengua