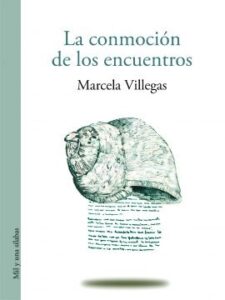Por: Marcela Villegas
Fecha de publicación: 08/02/2022
Esta “declaración de amor —completa con reproches—”, fue escrita en febrero de 2020 por Marcela Villegas, escritora nacida en 1973 en Manizales y cuyo fallecimiento ocurrió el 7 de febrero de 2022 en Bogotá. Agrónoma de la Universidad de Caldas y magíster en Estudios ambientales de San José State University. Durante un tiempo trabajó en temas de desarrollo sostenible. En 2016 se graduó de la Maestría de escrituras creativas de la Universidad Nacional y en 2018 publicó su primera novela, Camposanto (Sílaba Editores), que recibió el IV Premio Nacional de Novela Corta otorgado por la Universidad Javeriana. Y en 2021 el libro de cuentos La Conmoción de los encuentros (Sílaba Editores).
1
Hace veintidós años que mi casa no queda en Manizales. Desde 1997 he vivido en tres lugares distintos, lejos o muy lejos –esto lo escribo desde otro país, en una ciudad de cara al mar—, y nunca he dejado de mirar la ciudad a la distancia, una distancia que he medido en cientos o en miles de kilómetros o tasado en meses y años, queriéndola más o menos, al vaivén de los recuerdos, las noticias, los rumores. Y año tras año, emprendo el camino de regreso.
Mis viajes a Manizales han implicado cruzar la cordillera Central conduciendo un Volkswagen Escarabajo modelo 1980 con dos niños como pasajeros (incontables paradas al baño, mareos y peleas en el asiento trasero), un aterrador trayecto desde Honda en bus intermunicipal y varios intentos fallidos de aterrizar en La Nubia que terminaron volando a Pereira para, desde allí, llegar por tierra. Vuelvo, a pesar de la distancia y lo laborioso del viaje, porque en Manizales vive aún buena parte de mi familia. Vuelvo también porque mi identidad, esa cosa inasible, está más marcada por el lugar en el que nací de lo que estoy dispuesta a aceptar.
El regreso a los sitios queridos puede ser doloroso; el progreso o el tiempo arrasan los paisajes o eso que pensamos es el espíritu del lugar se transforma y se vuelve difícil de reconocer. En ocasiones somos nosotros los que hemos cambiado y miramos con otros ojos, menos admirados o un poco cínicos. Veo la ciudad de nuevo y me reconozco a través del filtro de la nostalgia, veo que ella, como yo, muta y se mantiene.
2
Soy yo, muy pequeña, en el altillo de la casa de mi abuela en una rara mañana despejada, mirando las montañas que se extienden hasta perderse de vista y los tres nevados, casi al alcance de mis manos, o en la sala de la casa de mis primas, parada frente a un piano de cola, escuchando fascinada el relato de cómo había sido subido a lomo de buey —en parihuelas, qué palabra extinta tan preciosa— por la cordillera. Soy yo adolescente, en la Inmaculada Concepción en misa de doce con mi abuela, agobiada de calor y tedio, contando los arcos de cedro en la nave mayor, o caminando bajo la bóveda del bosque de Río Blanco, el suelo mullido exhalando un olor vegetal muy antiguo.
Reconozco Manizales y su historia como una larga negociación con las montañas, de la que hablan sus calles y sus construcciones improbables, y pienso en la encrucijada de la ciudad, que crece con unas limitaciones muy singulares impuestas por su relieve y los intereses de unos cuantos poderosos. Me entristezco cada vez que encuentro que han cubierto de concreto una ladera más, o como han dejado que, a otra construcción única, por su belleza y por ser testimonio de la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad, la asfixie el abandono para poder reemplazarla por una rentable mole de cemento.
En ocasiones me pregunto por qué la ciudad y sus ciudadanos, en apariencia tan orgullosos de sus tradiciones, no defienden su paisaje, sus montañas y sus edificaciones emblemáticas con el mismo vigor que emplean en aferrarse a otros aspectos del pasado. Y otras veces, como hoy, cuando termino de escribir esta declaración de amor —completa con reproches—, vuelvo a verme, veintidós años atrás, a las puertas de la edad adulta y llena de incertidumbre, despidiéndome de la ciudad en el taxi que me lleva al terminal de buses, a otra vida, mientras en la radio (¡cómo puede ser de cursi la realidad!) Gardel canta Volver.